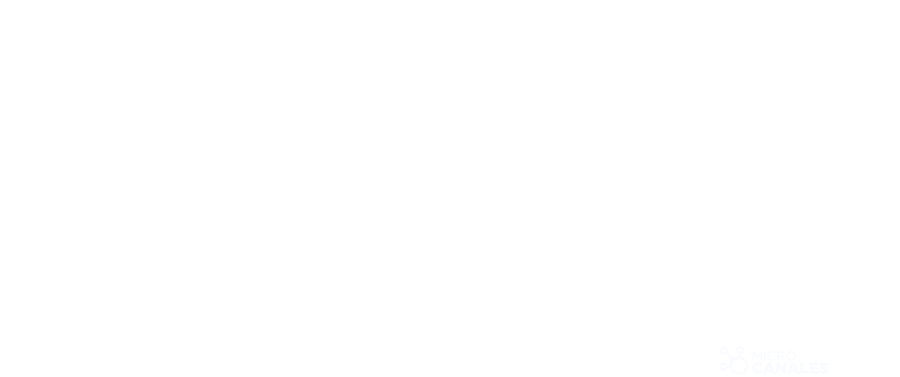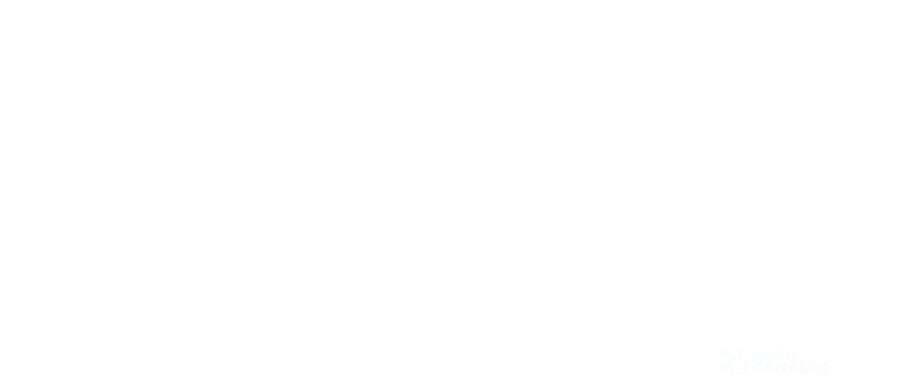Toda gran serie tiene un capítulo que te hace reaccionar, ese momento en que intuyes que lo que estás viendo es algo extraordinario. En Breaking Bad sucede en el quinto episodio de la primera temporada. Se titula ‘Materia Gris’, el nombre de la compañía que Walter White (blanco) fundó con su mejor amigo de la carrera, Elliott Schwartz (negro en yidis), y con su novia de entonces, Gretchen. La combinación de esos colores propició el membrete adecuado para dos cerebritos de la química. Walter era el verdadero portento del grupo, una lumbrera, “el tío que te resolvía cualquier problema de cristalografía”, sea lo que sea eso. Veinticinco años después, Elliott y Gretchen son empresarios farmacéuticos de los que derrochan en filantropía para desgravar y Walter se pasa el día dibujando átomos en la pizarra de un instituto de secundaria. La serie es ambigua sobre por qué White quedó excluido de Materia Gris, pero sugiere que fue por un renuncio suyo que terminó malgastando su intelecto. Una decisión equivocada que cambió su destino para siempre. Deambulando por la mansión de sus antiguos compañeros, se da de bruces con la biblioteca, una preciosa estancia diáfana repleta de volúmenes. Walter acaricia la barandilla de madera noble que serpentea hacia el segundo piso y en ese momento sabemos que al (hasta entonces) buen profesor le corroe la envidia. Ni los cochazos, ni las fuentes de marisco, ni la sofisticación casual chic; lo que le conmueve es ese espacio de lectura tan distinto a su sala de estar, con sus cobertores de croché y sus ejemplares atrasados del ‘Reader’s Digest’, en la que lleva veinte años condenado a escuchar las simplezas de todos los que le rodean, de su hijo adolescente a su cuñado. Le sobreviene un acceso de tos y, cuando se recupera, su mirada está cargada de rabia. Esa es la primera vez que vemos al verdadero Walter White.
A menudo se resume erróneamente el argumento de Breaking Bad como la historia de un sencillo profesor de química que, enfermo terminal y agobiado por las deudas, decide producir metanfetamina para pagar las facturas y, tan bien le va, que se erige en el capo de la droga de Nuevo México. Walter White no se vuelve malo por necesidad o avaricia; no es el dinero sino la frustración lo que motiva su deriva criminal, una frustración que es anterior al diagnóstico funesto con el que arranca la serie. Él, que iba para premio Nobel, lleva dos décadas afanándose en enseñar la tabla periódica a tarugos adolescentes, aburrido, fingiendo que su contribución le satisface. Qué desperdicio. Se sabe un tipo excepcional empleado en una labor estéril. La biblioteca de sus amigos le saca del letargo y como un Terry Malloy gargajoso, parece caer en la cuenta: “Yo podría haber sido alguien, y ahora me voy a morir”. Esta vez no piensa errar el tiro: el tiempo que le quede, lo va a ocupar en conquistar su lugar en el mundo.
Éxito, prestigio, retribución, admiración; la carrera en el mundo de la droga de Walter White es asombrosa. Criminal, sí, pero fuera de lo común. Y es feliz por primera vez en mucho tiempo. Sabe que está exprimiendo todo su potencial, su cabeza está a pleno rendimiento y se está dejando la vida en ello, literalmente. Logra, incluso, sublimar su labor docente convirtiendo a un zoquete como Jesse Pinkman en un experto en química. Como tantos otros prohombres, se deja a la familia por el camino, pero oye, no se puede tener todo. Decía Tennessee Williams que el éxito y el fracaso son igualmente desastrosos; Walter White contestaría que Tennessee Williams nunca enseñó química en un instituto de Alburquerque.
Por Isabel Vázquez, @kubelick
Más en el blog: Valió la pena